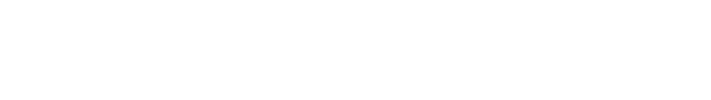Edwin esperó a que todos salieran de su gimnasio para entrenar con el saco. Desde que dejó el boxeo profesional, hacía ya más de treinta años, le daba pudor que le vieran hacerlo. Su cuerpo ya no tenía el formidable aspecto de antaño, y le dolían demasiado las burlas de los chicos sobre sus torpes movimientos y sus kilos de más.
Edwin Liboy, “El Tigre de Cabo Rojo”, comenzó lanzando una serie de directos. Uno, dos, uno, dos, repetía en voz baja mientras golpeaba el viejo saco y arrastraba pesadamente los pies. Después de quince minutos ya no podía con su alma. Con las últimas fuerzas que le quedaban lanzó su famoso gancho de izquierda, “El Taladro”, como lo bautizaron en su Puerto Rico natal, o “El Vaso de leche”, como le gustaba llamarlo a él; “Un vaso de leche calentita y a dormir, después de mi gancho todos besaban la lona”, fanfarroneaba siempre que podía delante de sus pupilos. Edwin notó que su gancho ya no llevaba la dinamita que lo hizo tan célebre. El saco apenas se movió después del golpe. Estoy acabado, pensó mientras se quitaba los guantes, con esto no derribaría ni a una niña.
- Eres un viejo, Edwin. Lo eras ya hace unos años, no deberías torturarte con estas pruebas estúpidas, dijo una voz escondida entre las sombras.
- ¿Quién anda ahí?, preguntó Edwin poniendo sus puños en posición de combate.
- ¿Ya no reconoces a los amigos? Quizá te dí demasiado fuerte en nuestra última pelea.
El visitante salió de la penumbra y se mostró ante Edwin.
- ¿Sigues sin saber quien soy?, a lo mejor si te doy otra paliza te acuerdes de mí.
- ¿Ramón?, ¿eres “El toro” Vargas?
- El mismo. Pero ya de toro me queda poco, sólo las cornadas de la vida.
Edwin Liboy “El Tigre de Cabo rojo” y Ramón “El toro” Vargas se abrazaron con fuerza. Mientras estrechaban sus cuerpos, los dos recordaron la última vez que se abrazaron así. Fue el 3 de Agosto de 1975.
- Esta vez no caeré, le dijo Edwin al oído.
- jejeje, tal como están mis rodillas, probablemente lo haré yo, respondió Ramón separándose. ¿Por qué no me invitas a una cerveza y hablamos de los viejos tiempos?
- Eso está hecho, Toro.
Edwin apagó las luces del local y bajó la persiana.
- Te voy a llevar a un sitio especial, ya verás, Ramón.
Edwin cumplió su palabra. Cuando Ramón Vargas entró en el bar, no pudo reprimir una melancólica sonrisa. Encima de la barra se encontraba un viejo y amarillento cartel anunciando un combate de boxeo. Bajo las fotos de dos jóvenes boxeadores se podían leer estas frases: “La pelea de las peleas… El tigre contra el Toro… Lucha de titanes por la corona de Latinoamérica”.
- ¿De donde han sacado el cartel?, creía que no quedaba ningún ejemplar.
- ¿Te gusta, verdad?, pues eso no es lo único, mira, dijo Edwin señalándole unos recortes de prensa enmarcados en la pared.
- ¿Eso son…?
- Si, son todas las crónicas que pude conseguir de nuestro combate. Y en esa pared están colgados mis guantes y mi calzón, el tuyo no hubo manera de conseguirlo. ¿No lo tendrás tú por casualidad?
- No, lo siento. Me deshice de todo hace muchos años.
- Una lástima. Sólo faltaban tus guantes y tu calzón para completar nuestro pequeño altar.
- No entiendo porque guardas todas esas cosas. ¿No es doloroso volver a encontrarte con esos recuerdos? Al fin y al cabo fue tu último combate.
- Lo se, pero no puedo evitar añorar ese día. Fue el más triste, pero también el momento más grande de mi vida. Fue un combate increíble.
- En eso tienes razón. No se ha vuelto a dar una pelea igual. Fue algo especial.
- Y todavía nos recuerdan. No sabes las veces que me han parado por la calle y me han pedido que hable de ello. Para la gente fue algo épico.
Los dos hombres se sentaron en el fondo del bar y pidieron unas cervezas.
- Ahora verás como se va a poner el dueño del local cuando te presente. Es un gran admirador tuyo, le dijo Edwin a su amigo.
De detrás de la barra salió un hombre calvo y gordo, y llevó dos cervezas a la mesa.
- Mira Andrés, este hombre igual te suena. Se llama Ramón Vargas.
El camarero tardó unos segundos en reaccionar, luego dejó los vasos en la mesa y, emocionado, estrechó la mano de Ramón.
- Es un honor tenerle en mi establecimiento. ¿Habéis oído, chicos?, está aquí el gran Ramón Vargas, añadió gritando al resto de los parroquianos.
No hubo ningún gesto de reconocimiento por parte de los presentes. La mayoría era gente joven que ni había nacido en aquella época. El camarero, haciendo caso omiso de la indiferencia general, continuó hablando en voz alta.
- Estos son los más grandes boxeadores de los setenta. Estáis en presencia de dos leyendas vivas. ¿Señor Vargas, me haría el favor de firmarme un autógrafo?
- Por supuesto, será un placer. ¿Tiene un papel y un bolígrafo?
- Aquí tiene mi pluma, y que mejor papel que ese, dijo dirigiendo la mirada hacia el cartel del combate. Ya está allí la firma de Edwin, sólo falta la suya.
Ramón “El Toro” vargas se levantó de su asiento, se acercó al cartel y lo rayó con un indescifrable garabato.
- Lo siento, es el Parkinson. Hace unos años te hubiera dejado una firma más bonita.
- Es perfecto señor Vargas. Me ha hecho muy feliz.
- Ahora podrías dejarnos solos un rato Andrés, mi amigo y yo hace años que no nos vemos, interrumpió Edwin Liboy.
- Por supuesto. Cualquier cosa que necesitéis pedírmela, y hoy corre todo a cuenta de la casa.
- Muchas gracias, Andrés. Eres un amigo.
El camarero se fue a la barra hinchado de orgullo, y los dos hombres se quedaron en la mesa bebiendo en silencio. Ninguno de los dos habló hasta beberse la segunda ronda de cervezas.
- Mi vida fue un desastre desde ese día, dijo Ramón vargas rompiendo el silencio.
- ¿Como puedes decir eso? Ganaste el combate. Después de aquel día te convertiste en el mejor peso welter de la historia de Latinoamérica. Estuviste a punto de ganar el título mundial. En cambio para mí acabó el boxeo ese mismo día. Hubiera dado lo que fuera por haber logrado tumbarte.
- Me hubieras hecho un favor si lo hubieras conseguido.
- No te entiendo. Como tampoco entendí lo que te pasó después. Habías ganado a los mejores, y perdiste el combate más importante con ese paquete de Morrison. ¿Como pudo vencerte?, si después del segundo asalto casi no se tenía en pié.
- Cosas de la vida. Supongo que no estaba predestinado a ser campeón. Tú si que lo hubieras logrado.
- ¿Yo? No, yo ya había sido vencido. Por ti. Yo sabía que había alguien mejor que yo, alguien a quien no podría vencer jamás. Ese día, el del combate, fue triste, pero también fue el más pleno de mi vida. Por fin encontré a un rival de mi altura. Pude ver hasta donde era capaz de llegar. Me pusiste a prueba y sacaste de mí lo mejor que podía dar, y aún así perdí. No hubiera logrado vencerte por más veces que lo hubiera intentado.
- Ese día desde luego no, pero el día del combate por el campeonato no era el mismo hombre. En esa ocasión me hubiera ganado cualquiera.
- Es muy extraño lo que dices. En esa época no había quien pudiera tumbarte. Lo que pasó con Morrison no se lo explicó nadie.
- Dejemos el pasado. Es muy doloroso. ¿Como te va la vida? Cuéntame algo del presente.
- Pues no hay mucho que contar. Después de perder frente a ti colgué los guantes, me vine a España e invertí mi dinero en una casita y en mi gimnasio. Ahora vivo tranquilo y me dedico a entrenar jóvenes promesas del boxeo.
- ¿Y hay buen material en tu gimnasio?
- Pues tengo un par de chavales que prometen, pero hasta ahora no he encontrado a nadie con talento de verdad. Aquí se vive demasiado bien. Los chicos se conforman con ponerse fuertes y lucir los músculos ante sus novias. No he vuelto a ver en nadie la fiereza que tenían tus ojos. Ya no hay luchadores como antes.
- Será eso, o quizá que nos vamos haciendo viejos y que todo lo pasado fue mejor.
- Es probable, viejo amigo. ¿Y que te ha traído hasta aquí?, ¿vives ahora en Barcelona?
- La verdad es que no tengo casa. Estuve años viajando por el mundo y trabajando de lo que salía. Fui estibador, albañil, guardaespaldas, y hasta trabajé un tiempo de matón para un mafioso de Buenos Aires. Pero ese trabajo lo dejé pronto. No tenía estómago para hacer lo que me pedían, era una gente muy peligrosa. Con el tiempo, mis músculos se fueron desinflando, y yo nunca he tenido otra cosa que mi fuerza, así que llevo años buscándome la vida como puedo y mendigando cuando no hay más remedio.
- Pero, ¿y que fue de todo tu dinero? Yo gané bastante, pero tú llegaste a hacerte millonario.
- Esa es una historia muy vieja que no tengo ganas de recordar, pero te puedes imaginar, un hombre joven y estúpido que se convierte de la noche a la mañana en rico y famoso y cree que su fama y sus ingresos van a durar para siempre. Une los puntos y sacarás un bonito dibujo de como lo perdí todo.
Edwin miró los apagados ojos del Toro y comprendió perfectamente lo que le decía. Esa misma historia la había escuchado demasiadas veces a lo largo de su vida. Hombres que subían a las estrellas en apenas segundos, y al poco se despeñaban contra el suelo. Era la oscura historia del boxeo. Les enseñaban desde jovencitos a tumbar a otros hombres con sus puños, pero nadie se preocupaba de que aprendieran a mantenerse en pié ellos solos.
Aquella noche, Edwin propuso a su amigo que se quedara en su casa. Ramón Vargas, aunque avergonzado, aceptó manso la invitación.
- Sólo por esta noche, Edwin. Ya he sido un lastre para muchas personas, y a ti te respeto demasiado.
Después de una frugal cena, los dos amigos se despidieron y se fueron a dormir. En el silencio de la noche, Edwin Liboy pudo escuchar el llanto apagado de su amigo. Al oírlo se le hizo un nudo en el corazón.
A la mañana siguiente, Edwin se despertó bastante tarde, se duchó y luego preparó un desayuno para dos. Ramón todavía dormía cuando abrió la puerta de la habitación.
- Vamos perezoso, levántate. Ya son las doce, se nos va a juntar el desayuno con la comida.
- Perdona Edwin. Hacía mucho que no dormía tan bien. Estos pequeños lujos hay que aprovecharlos.
- No te preocupes. Ya sabes que puedes quedarte en mi casa cuanto quieras. Llevo sólo mucho tiempo, un poco de compañía no me vendrá mal.
- Gracias viejo amigo, pero no hará falta. Esta noche me marcharé. Todavía tengo asuntos pendientes que resolver en esta ciudad.
Ramón y Edwin pasaron el día recordando viejas anécdotas de su glorioso pasado. Hablaron y hablaron hasta que cayó la noche ayudados por una ingente cantidad de alcohol. Cuando Ramón Vargas cogió su petate con la intención de marcharse, su viejo adversario le agarró del brazo.
- Ramón, te he ocultado la verdadera razón por la que colgué los guantes. Se la he ocultado a todo el mundo hasta ahora.
- No hace falta que me cuentes nada.
- Lo se, pero es algo que llevo dentro demasiado tiempo, y…, y… creo que te lo debo.
- No creo que me debas nada, y menos después de lo que has hecho por mí hoy.
Edwin Liboy bajó la cabeza y comenzó a llorar.
- Te odié. Te odié tanto ese día…
- No volvamos al pasado, por favor. Es normal lo que sentiste, yo te hubiera odiado también si hubieras sido tú el vencedor de aquel combate.
- Lo se, pero no fue el hecho en si de perder. Fue el como ocurrió. Dí lo mejor de mí y no fue suficiente. Estuve los diez asaltos a punto de tumbarte, y sin embargo, cuando parecía que ya estabas vencido, volvías a recuperarte para machacarme de nuevo. Fue un infierno.
- Te he dicho que eso ya es agua pasada, déjalo ya.
- Eso sólo fue el principio, al día siguiente, cuando vi tu cara en todos los periódicos te odié más aún. Y desde entonces sólo he deseado verte caer.
- Jejeje, pues entonces no tardarías mucho en alegrarte, un año después ya estaba acabado como boxeador.
- Eso fue precisamente lo que me hizo aborrecerte como lo hice. Cuando te vi perder el campeonato sentí que habías robado mi oportunidad, mi última oportunidad. Yo habría machacado a aquel inútil de Morrison, me habría retirado siendo el campeón, y en cambio tú te dejaste vencer de la forma más estúpida. Esa corona hubiera sido mía si no te hubieras interpuesto en mi camino. Desde ese día seguí todos tus pasos, y me alegré con cada desgracia que sufrías. Llegué a celebrar cada peso que perdías en las apuestas, y el día que te quedaste sin la casa, sentí el mismo placer que cuando veía tumbado en la lona a un contrincante.
- No sigas, por favor…
- No me interrumpas, es importante lo que tengo que decirte. Luego desapareciste del mapa y me comencé a preocupar. No deseaba volver a saber de ti al tiempo y descubrir que habías levantado la cabeza. Quería verte completamente hundido, tan hundido como yo lo estaba. Conseguí localizarte en Venezuela, y desde allí fui tu sombra durante años. En todos los trabajos que buscaste, en todos los proyectos que emprendías, yo me interponía y lograba que fracasaras. Me dejé muchos años y mucho dinero en el empeño, pero no paré hasta que empezaste a trabajar de matón para aquel mafioso en argentina. En ese momento me di cuenta de que habías llegado a lo más bajo, ese día me sentí satisfecho al fin y decidí dejarte en paz. Aún así me quedé en Buenos Aires unos años, monté un pequeño gimnasio y no me fue mal del todo. Ya me había olvidado de ti, por fin saliste de mi vida y podía comenzar de nuevo. Y todo iba bien, todo era perfecto, y yo era feliz de nuevo. Pero al tiempo te volví a ver. Salías de un restaurante con tu jefe y sus compinches. Llevabas un traje carísimo y parecías contento. La locura y el odio que tanto tiempo me habían consumido se volvieron a apoderar de mí, y tracé un plan para acabar contigo de una vez por todas. Investigué sobre tu jefe y su organización, y me enteré de que te habías convertido en su mano derecha. También descubrí que estabas encargado de los intercambios de droga. Dediqué mucho tiempo a preparar el golpe, y al final conseguí interceptar uno de los envíos. Estaba seguro de que tu jefe te culparía a ti de la pérdida, y sabía como trataba aquel animal a quienes le defraudaban, así que me deshice de la droga, huí de Buenos Aires y me vine a España con el dinero. Se lo que estarás pensando. Soy un ser despreciable. Lo que te hice no tiene perdón. Con los años me di cuenta de mi horroroso comportamiento e intenté remediarlo, pero no pude dar con tu paradero. Supuse que estabas muerto, y los remordimientos me han estado torturando todos estos años. Hasta ayer.
Edwin Liboy dejó de hablar y vació su vaso de un trago. Mientras, Ramón Vargas le miraba impasible. Tanto alcohol había hecho mella en el viejo cuerpo del Tigre de Cabo Rojo, y su cuello parecía que no iba a soportar el peso de su cabeza. Después de rellenar de nuevo su vaso, Edwin se levantó dando traspiés y abrió una ventana para refrescarse.
- Dime algo viejo amigo. Di algo a este miserable.
Ramón Vargas se levantó, se dirigió hacia la ventana y estalló en una sonora carcajada.
- Son extrañas las vueltas que da la vida. Después de tantos años, la verdad es tozuda y siempre sale a la luz, dijo el Toro. Yo también tengo algo que confesarte, Edwin. Anoche me escuchaste llorar, ¿verdad? Pues no lloraba por mi triste vida como vagabundo. Nunca he estado tirado en la calle, ni siquiera cuando estuve peor, al contrario, ahora mismo soy un hombre bastante adinerado. Si me puse a llorar fue por lo que me trajo a España. Tal como has dicho, mi jefe se enfadó mucho cuando perdimos el dinero y la droga. Y en un principio me culpó a mí, y llegué a temer por mi vida, pero conseguí convencerle de mi inocencia, y continué trabajando para él todos estos años. Yo también he hecho cosas de las que me avergüenzo, cosas terribles a gente que ni conocía. He cometido crímenes despreciables por los que pagaré tarde o temprano. Lo que no sabía es que si he llegado a donde he llegado ha sido gracias a ti. Desde que dejé de boxear e intentado rehacer mi vida de todas las maneras posibles, y aunque al principio conseguí ganarme la vida honradamente, fue tu mano la que hizo que me convirtiera en lo que soy. Debo decirte también que vine a España a hacer un encargo a mi jefe, mi último trabajo antes de jubilarme de este duro negocio. Debía saldar una cuenta pendiente con un ladrón que nos robó hace años y que por fin habíamos localizado. Esta noche debían darme el nombre de la víctima. Cuando saliera de tu casa debía encontrarme con mi contacto en la ciudad. Creo que ya no hace falta que vaya a verlo, los dos acabamos de descubrir quien es mi objetivo. Si esta mañana me hubiera ido nada más despertarme, me hubiera sido imposible cumplir el encargo, pero ahora, dadas las circunstancias…
Edwin Liboy volvió su mirada hacia Ramón. En sus ojos no encontró ningún sentimiento. El Toro Vargas lo observaba como un niño que mira un insecto por primera vez, estudiando sus reacciones. Esperando.
- Es irónico, añadió Ramón Vargas, pero tu confesión me hace pensar que nada de lo malo que hecho hasta ahora es culpa mía. O quizá si, pero no del todo. No se, supongo que deberé reflexionar acerca de todo esto. Lo que te aseguro, si te sirve de consuelo, es que me has quitado un gran peso de encima.
Edwin cogió la botella de whisky, la rompió contra la mesa y con la mitad rota en su mano enfrentó a su oponente. Ramón sacó del bolsillo de su chaqueta una vieja y usada navaja y se fue contra su amigo.
- Míralo por el lado positivo, viejo amigo. Vas a tener una segunda oportunidad para vencerme.
Héctor Gomis