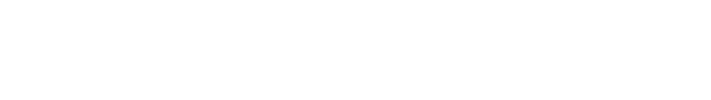El restaurante estaba lleno. Era un local sencillo pero elegante, de paredes blancas apenas decoradas con media docena de acuarelas abstractas. El suelo era de madera y crujía con cada paso de los camareros y clientes. Los techos altos, abovedados, y de ellos pendían unas curiosas lámparas de hierro que semejaban pájaros llameantes. La gente hablaba en susurros y usaba los cubiertos con extrema delicadeza. El ambiente era el de una iglesia justo antes de la comunión. Ninguna ventana mostraba el exterior.
La pareja de la mesa de la esquina norte, la mejor del restaurante, comía sin dirigirse la palabra. Él era un hombre de unos cincuenta. Pelo escaso, cuerpo labrado en gimnasio, gafas sin montura y cara alargada y seria. De ojos chiquititos. La mujer en cambio poseía unos enormes ojos verdes. De treintaypocos, cuerpo felino, pelo pajizo, culo respingón y tetas pequeñas y ojivales. El hombre, entre trozo y trozo de carne, miraba con disimulo el reloj que lucía un caballero en la mesa de enfrente. Un flamante Patek Philippe con correa de acero y caja octogonal que le sonreía con insolencia. Llevaba ya un buen rato con la imagen de aquel cronógrafo quemando sus ojos e hiriendo su amor propio. Nadie podría decir que él tuviera un reloj mediocre, más bien al contrario, su muñeca estaba rodeada por un magnifico ejemplar de pura sangre suizo, pero al lado de aquella maravilla parecía un pobre colgajo de metal. Con una mueca de asco, escondió el reloj dentro de la manga y trató de disimular lo mejor que pudo su frustración. Sabía que ya no disfrutaría el resto de la cena, ni de la velada posterior y, desde luego, tampoco tendría el cuerpo para fiestas cuando la hermosa rubia le ofreciera sus encantos al final de la noche. Aquel maldito reloj le había jodido bien.El lunes me compraré uno igual, o quizá un modelo mejor si lo hay, se dijo mientras cortaba otro trozo de filete.
Por su parte, el dueño del Patek Philippe se relajaba de una larga semana de trabajo cenando con su familia. A la derecha, su primogénito. Un adolescente de pelo largo y cubierto de granos, a continuación los gemelos de diez años, siguiéndoles se encontraba el pequeñín, con apenas año y medio, sentado en una silleta, y al lado de este, tratando de darle el potito, estaba su mujer. La conversación era amena pero intrascendente; anécdotas de los niños, los problemas de la madre en el despacho y bromas sobre la última amiga del hijo mayor. El hombre trataba sin éxito de seguir el hilo de la conversación. No podía evitar que sus ojos se desviaran una y otra vez hacia el escote de la imponente rubia de enfrente. Con una mano imaginaria, el hombre recorrió el largo cuello de la joven. Despacio. Y luego fue bajando su caricia hasta el inicio de los pechos. Hasta ese momento se consideraba un hombre feliz. Tenía todo lo que siempre había deseado, pero en ese instante no habría vacilado en perderlo a cambio de pasar unos minutos en brazos de aquella mujer. Mientras la observaba llevándose la comida a la boca, pensó que alguien así; joven, fascinante, peligrosa, es lo que necesitaba para dar fuego a su vida. Y se imaginó escapando con ella a algún lugar exótico y, ¿por qué no?, viviendo alguna peligrosa e increíble aventura a su lado. Con un suspiro, alejó su mirada de las tetas de la chica y trató de reintegrarse en la conversación familiar. Se sintió un poco gris el resto de la noche.
La chica estaba hastiada de su acompañante. Hacía días que lo notaba ausente y esa noche apenas le dirigía la palabra. Hasta un mes antes la había tratado como a una reina, pero era evidente que poco a poco había perdido el interés por ella. Esas cosas ya no le dolían, le habían ocurrido tantas veces que se lo esperaba, pero eso no evitaba que su amor propio, pequeño y pateado, encogiera, si cabe, un poquito más.Tratando de olvidar sus preocupaciones, fijó la vista en una camarera gordita que recogía una mesa al otro lado del restaurante. Se le notaba diestra. Agarraba la bandeja con delicadeza pero firmemente, y apilaba los platos con una confianza digna del mejor artista de circo. Luego la observó recorrer la distancia hasta la cocina. Era una coreografía perfecta. Caminaba sin mirar su bandeja y sorteando con elegancia cuantos obstáculos salían a su paso. Semejaba una bailarina bien entrenada, y daba la impresión de que podría hacerlo igual con los ojos cerrados. Tanta seguridad abrumó a la chica. Ella no hubiera sido capaz siquiera de llevar la bandeja vacía sin tropezar con alguien. De hecho, pensó, toda su vida la había pasado tropezando y cayendo una y otra vez. Ya tenía el culo acostumbrado al suelo. Si tan solo tuviera una pequeña parte de la seguridad de la camarera. Si hubiera sido así, ya hace tiempo que habría roto con aquel hombre, o igual ni hubiera empezado nada con él. Y probablemente no necesitaría a nadie que la cuidara y la mimara como a una niña, ya se bastaría ella sola para cuidarse. La chica miró a su acompañante, que mascullaba algo acerca de un reloj, y una pequeña lágrima asomó a sus enormes ojos verdes. Prepárate chica. Aquí viene un nuevo batacazo.
La camarera llevaba diez horas de pie. Sus piernas estaban entumecidas y su cabeza a punto de estallar. Con una sonrisa perenne en los labios, trataba de hacer entender a un cliente la imposibilidad de servirle su plato preferido al no quedar existencias en la cocina. El cliente fue muy impertinente. La camarera se disculpó de nuevo y se dirigió al aseo a encerrarse para poder llorar. Desde la rendija de la puerta vio una mesa con una familia. Era un matrimonio con cuatro hijos. Se les notaba despreocupados, divertidos en su conversación. El hombre y la mujer se apretaban las manos con fuerza mientras reían las ocurrencias de los gemelos. Era hermoso verlos. Parecía uno de esos instantes perfectos que uno recuerda toda su vida. Se fijó especialmente en la mujer. Algo rellenita, como ella misma, pero con mucha clase. Una mujer inteligente, imaginó, y culta. Con una profesión estimulante y una casa preciosa. Sin duda debía ser rica, en el restaurante no comía nadie que no lo fuera, y además, el vestido que lucía seguro que costaba lo que ella ganaba en un año. Era la clase de mujer a la que nadie trataba con desconsideración. La camarera se vio en su lugar, entrando al restaurante de la mano de un famoso cirujano, o quizá un actor, y escuchando a su jefe haciéndole la pelota. Le diría lo guapa que está esa noche y le ofrecería el mejor vino de la bodega. Y brindarían con champán, y comería todas esas cosas que había servido durante tantos años y nunca había probado, y luego harían el amor en la piscina de su mansión. Y nadie la volvería a llamar “chica” o “nena”, la llamarían señora. Vamos “señora”, mueve el culo, a la mesa dos le faltan los postres, se dijo con una mueca de resignación.
Su marido había salido a llamar por teléfono, y el hijo mayor entretenía a los gemelos enseñándoles su nuevo videojuego, así que la mujer se quedó sola con su niño pequeño en brazos. Mientras lo acunaba con cariño para que durmiera, se fijó en el hombre de la mesa de enfrente. Era unos diez años mayor que ella, pero muy atractivo. De aspecto duro, masculino, seguro. Debía ser uno de esos hombres independientes que no necesitan a nadie a su lado y tienen docenas de aventuras con jovencitas exuberantes como la que le acompañaba en ese momento. Se imaginó su coche: un descapotable italiano o inglés, quizá un Ferrari. Se imaginó su casa, llena de trofeos deportivos y fotos de sus viajes, con un gran gimnasio y un mueble-bar lleno de bebidas. Era el prototipo de hombre que a su marido le asqueaba, como algunos de los que había conocido en el club de golf o en su bufete: machistas, tremendamente orgullosos, egocéntricos, chulos, irresponsables… Exactamente el tipo de hombre que a ella le hubiera gustado ser.
La pareja de la mesa de la esquina norte, la mejor del restaurante, comía sin dirigirse la palabra. Él era un hombre de unos cincuenta. Pelo escaso, cuerpo labrado en gimnasio, gafas sin montura y cara alargada y seria. De ojos chiquititos. La mujer en cambio poseía unos enormes ojos verdes. De treintaypocos, cuerpo felino, pelo pajizo, culo respingón y tetas pequeñas y ojivales. El hombre, entre trozo y trozo de carne, miraba con disimulo el reloj que lucía un caballero en la mesa de enfrente. Un flamante Patek Philippe con correa de acero y caja octogonal que le sonreía con insolencia. Llevaba ya un buen rato con la imagen de aquel cronógrafo quemando sus ojos e hiriendo su amor propio. Nadie podría decir que él tuviera un reloj mediocre, más bien al contrario, su muñeca estaba rodeada por un magnifico ejemplar de pura sangre suizo, pero al lado de aquella maravilla parecía un pobre colgajo de metal. Con una mueca de asco, escondió el reloj dentro de la manga y trató de disimular lo mejor que pudo su frustración. Sabía que ya no disfrutaría el resto de la cena, ni de la velada posterior y, desde luego, tampoco tendría el cuerpo para fiestas cuando la hermosa rubia le ofreciera sus encantos al final de la noche. Aquel maldito reloj le había jodido bien.El lunes me compraré uno igual, o quizá un modelo mejor si lo hay, se dijo mientras cortaba otro trozo de filete.
Por su parte, el dueño del Patek Philippe se relajaba de una larga semana de trabajo cenando con su familia. A la derecha, su primogénito. Un adolescente de pelo largo y cubierto de granos, a continuación los gemelos de diez años, siguiéndoles se encontraba el pequeñín, con apenas año y medio, sentado en una silleta, y al lado de este, tratando de darle el potito, estaba su mujer. La conversación era amena pero intrascendente; anécdotas de los niños, los problemas de la madre en el despacho y bromas sobre la última amiga del hijo mayor. El hombre trataba sin éxito de seguir el hilo de la conversación. No podía evitar que sus ojos se desviaran una y otra vez hacia el escote de la imponente rubia de enfrente. Con una mano imaginaria, el hombre recorrió el largo cuello de la joven. Despacio. Y luego fue bajando su caricia hasta el inicio de los pechos. Hasta ese momento se consideraba un hombre feliz. Tenía todo lo que siempre había deseado, pero en ese instante no habría vacilado en perderlo a cambio de pasar unos minutos en brazos de aquella mujer. Mientras la observaba llevándose la comida a la boca, pensó que alguien así; joven, fascinante, peligrosa, es lo que necesitaba para dar fuego a su vida. Y se imaginó escapando con ella a algún lugar exótico y, ¿por qué no?, viviendo alguna peligrosa e increíble aventura a su lado. Con un suspiro, alejó su mirada de las tetas de la chica y trató de reintegrarse en la conversación familiar. Se sintió un poco gris el resto de la noche.
La chica estaba hastiada de su acompañante. Hacía días que lo notaba ausente y esa noche apenas le dirigía la palabra. Hasta un mes antes la había tratado como a una reina, pero era evidente que poco a poco había perdido el interés por ella. Esas cosas ya no le dolían, le habían ocurrido tantas veces que se lo esperaba, pero eso no evitaba que su amor propio, pequeño y pateado, encogiera, si cabe, un poquito más.Tratando de olvidar sus preocupaciones, fijó la vista en una camarera gordita que recogía una mesa al otro lado del restaurante. Se le notaba diestra. Agarraba la bandeja con delicadeza pero firmemente, y apilaba los platos con una confianza digna del mejor artista de circo. Luego la observó recorrer la distancia hasta la cocina. Era una coreografía perfecta. Caminaba sin mirar su bandeja y sorteando con elegancia cuantos obstáculos salían a su paso. Semejaba una bailarina bien entrenada, y daba la impresión de que podría hacerlo igual con los ojos cerrados. Tanta seguridad abrumó a la chica. Ella no hubiera sido capaz siquiera de llevar la bandeja vacía sin tropezar con alguien. De hecho, pensó, toda su vida la había pasado tropezando y cayendo una y otra vez. Ya tenía el culo acostumbrado al suelo. Si tan solo tuviera una pequeña parte de la seguridad de la camarera. Si hubiera sido así, ya hace tiempo que habría roto con aquel hombre, o igual ni hubiera empezado nada con él. Y probablemente no necesitaría a nadie que la cuidara y la mimara como a una niña, ya se bastaría ella sola para cuidarse. La chica miró a su acompañante, que mascullaba algo acerca de un reloj, y una pequeña lágrima asomó a sus enormes ojos verdes. Prepárate chica. Aquí viene un nuevo batacazo.
La camarera llevaba diez horas de pie. Sus piernas estaban entumecidas y su cabeza a punto de estallar. Con una sonrisa perenne en los labios, trataba de hacer entender a un cliente la imposibilidad de servirle su plato preferido al no quedar existencias en la cocina. El cliente fue muy impertinente. La camarera se disculpó de nuevo y se dirigió al aseo a encerrarse para poder llorar. Desde la rendija de la puerta vio una mesa con una familia. Era un matrimonio con cuatro hijos. Se les notaba despreocupados, divertidos en su conversación. El hombre y la mujer se apretaban las manos con fuerza mientras reían las ocurrencias de los gemelos. Era hermoso verlos. Parecía uno de esos instantes perfectos que uno recuerda toda su vida. Se fijó especialmente en la mujer. Algo rellenita, como ella misma, pero con mucha clase. Una mujer inteligente, imaginó, y culta. Con una profesión estimulante y una casa preciosa. Sin duda debía ser rica, en el restaurante no comía nadie que no lo fuera, y además, el vestido que lucía seguro que costaba lo que ella ganaba en un año. Era la clase de mujer a la que nadie trataba con desconsideración. La camarera se vio en su lugar, entrando al restaurante de la mano de un famoso cirujano, o quizá un actor, y escuchando a su jefe haciéndole la pelota. Le diría lo guapa que está esa noche y le ofrecería el mejor vino de la bodega. Y brindarían con champán, y comería todas esas cosas que había servido durante tantos años y nunca había probado, y luego harían el amor en la piscina de su mansión. Y nadie la volvería a llamar “chica” o “nena”, la llamarían señora. Vamos “señora”, mueve el culo, a la mesa dos le faltan los postres, se dijo con una mueca de resignación.
Su marido había salido a llamar por teléfono, y el hijo mayor entretenía a los gemelos enseñándoles su nuevo videojuego, así que la mujer se quedó sola con su niño pequeño en brazos. Mientras lo acunaba con cariño para que durmiera, se fijó en el hombre de la mesa de enfrente. Era unos diez años mayor que ella, pero muy atractivo. De aspecto duro, masculino, seguro. Debía ser uno de esos hombres independientes que no necesitan a nadie a su lado y tienen docenas de aventuras con jovencitas exuberantes como la que le acompañaba en ese momento. Se imaginó su coche: un descapotable italiano o inglés, quizá un Ferrari. Se imaginó su casa, llena de trofeos deportivos y fotos de sus viajes, con un gran gimnasio y un mueble-bar lleno de bebidas. Era el prototipo de hombre que a su marido le asqueaba, como algunos de los que había conocido en el club de golf o en su bufete: machistas, tremendamente orgullosos, egocéntricos, chulos, irresponsables… Exactamente el tipo de hombre que a ella le hubiera gustado ser.